Historia de Estilicón es un relato de Horacio Quiroga en el cual un bebé gorila le cambia la vida a dos hombres. Este cuento es parte del libro El Crimen del Otro publicado en Buenos Aires en el año 1904.
Historia de Estilicón
Esa noche llegó mi gorila. Habían sido menester cinco cartas seguidas para obtener el cumplimiento de la promesa que arranqué a mi amigo en vísperas de su gran viaje. Iba a Camarones, quería ver las grandes selvas, las llanuras amarillas, las noches estrelladas y sofocantes que brillan impávidas sobre cabezas de negros. ¿Cómo maniobró aquel perfecto loco para no dejar la vida entre una turba de traficantes, cuarenta leguas más allá de las últimas factorías? No lo sé. Mi gorila estaba allí, un divino animalito pardo de cincuenta centímetros. Se mantenía en pie, gracias sin duda a los oficios de los pasajeros que durante la travesía distrajeron sus ocios enseñando a la huraña criatura las actitudes propias de un hombre. Se había recostado contra la pared, los brazos grandemente abiertos. Chirriaba sin cesar, llevando la vista de mí a la lámpara con extraordinaria rapidez.
Dimitri, el viejo sirviente asmático que a la muerte de mi padre sacudió tristemente la cabeza cuando le anuncié que podía si quería dejar nuestra casa, le observaba con atento estupor. El bien conocía estos monitos del Brasil que rompen nueces y son difíciles de cuidar; le eran familiares. Pero su asombro entonces era despertado por las proporciones de la bestia. Sin duda a sus ojos albinizados por las estepas lituanas de fauna extremadamente fácil, chocaba este oscuro animal complicado, en cuyos dientes creía ver aún trozos de cortezas roídas quién sabe en qué tenebrosa profundidad de selva. No obstante se acercó a mi pequeña fiera, no para acariciarla -¡oh, no!- sino para verla mejor. El animal se tiró al suelo chillando. Como me aturdía con sus gritos, advertí a Dimitri lo dejara en sosiego. Solo con él, lo observé bien.
Como he dicho, alcanzaba su altura a cincuenta centímetros, correspondientes según mis cálculos a una edad no mayor de un año, siendo de creer que le había sido arrancado muy pequeño a la madre, dado el largo tiempo que hubo de transcurrir durante su traslación a Libreville, primero, y aquí, después. Su cuello corto y grueso sostenía una cabeza lombrosiana de suma vivacidad. Sus ojos castaño-claro estaban circundados de grandes ojeras sulfurosas. La boca era un enorme tajo de gubia, hacia arriba. Las muñecas faltaban, los tobillos también. Y esa solidez de figura se debilitaba en las espaldas por la aguda cordillera de vértebras dando a aquéllas una angulosidad felina que rompía los planos del animal, tirado a plomo de la cabeza a los pies.
Un pelo recio le cubría todo el cuerpo menos la cara. Caminaba como un pato. Era en suma un cuerpo de oscura torpeza, en que sólo los dientes y los ojos brillaban con inquieta vida. Su relativa mansedumbre probaba demasiado que mi amigo habíale inculcado nociones de domesticidad, bien que las cicatrices de sus tobillos denunciaran a la legua la cadena avasalladora. De cualquier modo, el animalito resistía la humana presencia sin mayores aspavientos, y aunque indócil a las caricias, un buen látigo le tetanizaba en un rincón con chillantes furores de miedo.
Llamé a Dimitri para encerrarlo. Resistióse como un gato, mordió a Dimitri y se cogió de mi corbata con una fuerza tal que hube de dejársela entre las manos, hasta que a fuerza de puños dimos con él en la jaula, por cuyos barrotes sacó un brazo negro con mi corbata, su primer trofeo doméstico.
Tal fue la entrada de mi gorila. Los primeros días nos dio gran trabajo. No quería comer: aplastaba las frutas contra el suelo tirándose de espaldas. Tampoco quería beber: retrocedía en cuatro patas con la vista fija en la vasija, y súbito se arrojaba contra ella de un salto en igual postura. De noche lloraba, un lastimero quejido en u con los labios extendidos. Extrañaba, el pobre animalito. Por fin se cansó de ser terco, y los plátanos del jardín a que le llevé un día le suavizaron del todo con alegres y repetidos levantamientos de cejas. Púsele por nombre Estilicón: perdonado me sea en la hora de los reproches.
Desconfiaba de las lámparas. La luz eléctrica, en cambio, no despertaba en modo alguno su curiosidad. Atribuyo esto a la disposición colgante de las lamparillas, hecho que para él no tenía importancia alguna.
Comía perfectamente bien. Con la servilleta no sólo se frotaba los labios, sino también el interior de ellos y la lengua toda larga, envolviéndola en la servilleta a modo de cucurucho. Mimoso, tirábase al suelo con su silla por cualquiera reprensión, llorando. No obstante, más de una vez se calló de pronto, ahogando su dolor para pasar su dedo de uno y otro lado por todos los agujeros de la esterilla. Dimitri, con una paciencia ejemplar, perdía las horas corrigiéndolo, pues al fin el silencioso viejo le tomó cariño. Un día, cansado, ordené terminantemente a Dimitri suprimiera todo postre en la mesa, aunque yo en primer término sufriría con la nueva medida. Su rebelión fue tan espantosa que me levanté tirando la servilleta, sulfurado con el incorregible malcriado. Claro es que a los cuatro días los dulces recomenzaron, con gran alboroto de Estilicón y una húmeda mirada en que me envolvió mi viejo sirviente. Era, en fin, la hija menor y mimada para quien son siempre los perritos que se regalan a la casa.
Esta debilidad de Dimitri para con nuestro pupilo había crecido rápidamente. Dormían juntos de noche, pues Estilicón así lo quería. A una cuna, que hubo de desecharse por los terribles balanceos del animal, siguió un colchón en el suelo, que a su vez sirvió de revoltoso orillo. Comprósele una cama. Dimitri prendía la vela y Estilicón la apagaba; eso estaba convenido entre ellos. Mientras Dimitri leía, el gorila esperaba muy quieto que aquél concluyera. Entonces se ponía en cuclillas, sacaba delicadamente la vela del candelero y la estrellaba contra el suelo. Jamás pudo comprender otra cosa, ni de nada servía la magistral paciencia de Dimitri. Cogerla con exquisito cuidado, eso sí; pero enseguida al suelo. Y como al fin y al cabo, eso divertía a su amigo, el pobre viejo compraba velas con su propio peculio, pues no era cosa que yo me enterara de esas indebidas condescendencias.
Al cabo de tres años Estilicón llegó a ser un brioso adolescente de puños de acero, cuyas tretas sabían de memoria los muchachos de la calle. Escribía. Durante varios días me importunó sentado enfrente mío, la cabeza entre sus manos, siguiendo atentamente mi escritura. Conociéndolo, algo maquinaba. En un momento, dejé la lapicera y me puse a mi vez con la cara entre las manos, mirándolo fijamente: permaneció impasible, los labios replegados por un tic intermitente. Hubiera concluido por fastidiarme, cuando por fin una noche – como yo comenzaba un renglón- extendió de pronto su brazo y trazó sobre el papel, con la punta de su dedo negro, la línea que había de seguir la pluma. Me miraba orgulloso. Toda la noche hizo lo mismo, con gran contento.
Desde entonces escribió. Páginas inacabables que yo tenía que leer en voz alta todas las tardes, so pena de una crisis de llanto o galopadas furiosas. Al concluir le aplaudía, dándole fuertemente la mano. Y quien sufría con todo esto era Dimitri, pues a Estilicón se le ocurrió a su vez leer en la cama su alto de páginas, cosa hecha con gran fruición, ya que concluyendo su lectura mucho después que Dimitri, tenía prendida la vela por largo rato, con lo que éste no dormía.
La primavera de ese año fue precoz. Los paraísos dieron flores ya en agosto, el cielo, estable al fin, alzó en los plantíos muchas cabezas desconsoladas, y aún en casa hubo primavera, a pesar del libre acceso que a los temporales del Sur dejaba una escuela en construcción -al lado nuestro que desgraciadamente para nuestro pequeño jardín no pudo ser concluida ese invierno.
Estilicón se entregó a gritos y cóleras impetuosas. La casa no vivía con ese desordenado, desencajándolo todo con sus acrobacias tan peligrosas para él como para nosotros. El empuje primaveral le llegaba en esa forma deplorable, hasta que una noche cambió de rumbo, para gran escándalo de Dimitri.
El zaguán resonó de pronto con tales gritos que tiré la silla a un lado: -¡Por Dios, Dimitri, qué es eso!
Los gritos se habían fijado en el patio. Dimitri acudió, pálido.
-Es Estilicón. Ha traído una…
-¿Qué?… ¿qué ha traído?…
Avancé al patio oscuro. Pues bien: en un rincón, sobre una tina volcada, Estilicón estaba sentado sujetando una criatura que se debatía arqueada atrás, con los brazos apartantes sobre el pecho del mono. Este, grave, le pasaba la mano por la cabeza, sin mirarnos. Dimitri no salía de su estupor. Yo solo tuve que tomarme el trabajo de arrancarle la criatura y enviarla a casa de sus padres (vivía muy cerca nuestro; Dimitri la había visto dos o tres veces correr por la vereda de enfrente con un traje punzó). En cuanto a Estilicón, le corregí a bofetadas. No me opuso resistencia porque demasiado me conocía: pero toda esa noche quedó irritado, chirriando con la boca llena de tierra.
Dimitri estaba indignado. Miraba de cuando en cuando al patio. -Yo nunca hubiera creído… La habrá hallado jugando… -Probablemente ¿Se asustaron en la casa?
-Al principio sí. Después se reían. Cierto, raro.
-¿El qué?
-El modo de jugar.
-No jugaba.
-¿No jugaba?
-No jugaba.
-Entonces… -articuló abriendo los ojos.
-Sí, Dimitri, no jugaba. Los monos no juegan nunca con mujeres en primavera. Hoy ha sido una sorda inconsciencia. Después si… -A su edad…
-No; ya ves esta noche.
-Pero ella es una criatura…
-Para nosotros, sí; él no lo sabe. Y hay hombres tan poco dignos… (y no
concluí, creyendo innecesario -aun para Dimitri- hacer observaciones que sólo en Homais se pueden dignamente permitir).
Dimitri hizo un gesto de repulsión. El, tan casto toda la vida, a punto de haber visto…
-Y lo verás, mi viejo José, a menos de ir tú mismo a la Guinea en busca de una exacta novia con un palo en la mano.
Dimitri, rebasado, discurría problemas en voz baja.
-¿Se hallará alguna que…?
-Ah, no sé -me reí levantándome. Probablemente. Cuentan que hay
mujeres que gustan de esas manzanas dislocantes. Por mi parte, te aseguro que si yo…
¿Qué blasfemia iba a decir? ¡Pobre Dimitri! Algo comprendió, pues me reprochó con la mirada respetuosamente:
-¡Que Dios guarde al Señor! Buenas noches.
Un mes después Dimitri vino a buscarme al jardín, donde estaba por esos momentos ocupado en practicar una nueva forma de injerto que hallé -cosa rara- en las memorias de un abogado de Berlín. Días anteriores, en vista de sus incesantes asmas, habíase resuelto que se buscara alguien para reemplazarlo en ciertos trabajos. Esa mañana había hallado y trajo a casa una muchacha de dieciséis años. Aunque al principio me sorprendió algo que hubiera elegido por ayudante a una mujer, atribuí más tarde esa decisión a un curioso sentimiento de celos, pues nunca hubiera permitido que un hombre hiciera por mí lo que no podía hacer él, Dimitri. Como a Estilicón, bauticé a la muchacha. Púsele Teodora.
Teodora tenía pálido semblante. Callada, su boca y nariz eran completamente tranquilas.; sólo sus ojos soñaban, una mirada de infanta que no sabe lo que es ni para qué es, fija siempre en los sombríos candelabros. Teodora era una simple muchacha sin poesía; no obstante sus ojos soñaban (¿qué noble alma perdida por los sueños renacía en los ojos de la mísera descendiente?). Envolvíase toda ella en esa vaga neblina de las cosas que están a punto de suspirar. Comprendía bien. Caminaba de un modo tranquilo, y recogía las faldas cuando había agua en el patio.
Perla rara -¿dónde la encontró Dimitri?-, respondía a veces a mis sonrisas, guardando toda su seriedad impasible para Estilicón. Este buen amigo puso el grito en el cielo cuando Teodora se instaló. En el cuarto destinado a ésta, guardaba él un tambor, un trozo dorado de galería, varios palitos de dientes (aunque muchas veces se empeñó, jamás pudo hacer iguales) y una rueda: era su ropa completa de vestir. La mutua antipatía fue decreciendo, en tanto que el gorila comenzaba a seguirla en cuatro patas por toda la casa. Dimitri se reía conmigo de esta maniobra natal. La muchacha concluyó por no hacer caso.
Una noche mientras aquélla servía la mesa, Estilicón desapareció. Dimitri lo vio y me hizo señas: se había colocado muy despacio detrás de Teodora, y le pasó la mano por la cara, perdidos los ojos en delicia. La muchacha dio un grito, pero se calmó, y aun consintió de nuevo la excesiva caricia.
Recomenzaron las cóleras y galopadas locas del animal. Dimitri, ya en conocimiento de esa savia bravía que le rompía las arterias, vino a verme.
-Estilicón está otra vez loco. -Cierto; Teodora tiene la culpa. -¿Y si se atreve?
Me disgusté.
-¿Y qué quieres tú que yo haga? me parece que no es una criatura, Teodora. Te inquieta, ¿verdad?
No me respondió y salió. ¿Qué inaudito problema de moral debía desenvolver su casta cabeza blanca? Pensé un rato en la bajeza de Estilicón y la juventud desdeñosa de Teodora. Pensé un rato más. De todos modos -concluí- Dimitri se horrorizaría de lo que estoy pensando.
Una mañana Dimitri el censor vino a mi lado. -Estilicón…
-Sí, Estilicón, ya sé.
-Ah, no es eso. Ha mordido a Teodora. Sí, anoche.
Llamé a la muchacha.
-Me mordió en la garganta, un poco. -Y agregó con la mirada perdida-:
Pero no me ha hecho daño.
Examiné la herida. Era un mordisco excesivamente trémulo. Tenía la ca-
beza echada atrás; le toqué la garganta con la punta del dedo y se estremeció. -¡Pero te ha hecho daño!
-No.
Estilicón bramó todo el día. Una semana después Dimitri me dijo que Teodora estaba en cama, enferma. Fui a su cuarto. El vestido estaba tirado por el suelo, completamente arrugado, una ancha desgarradura en el hombro. Al verme entrar se tapó hasta el mentón.
-Seguramente alguna nueva hazaña de Estilicón, estoy seguro. -Sí -respondió apenas. Tenía la boca hinchada y morada. -¡Pero esta vez te habrá hecho daño!
Su cabeza cansada no se movió. Sin mirarme.
-No.
Puse un pie en un banco y articulé:
-¿Quieres que haga venir a Estilicón?
Cerró los ojos, muerta.
-No.
Salí, cerrando la puerta sin hacer ruido. Llamé a Estilicón: acudió con su
carrera indómita. Me coloqué a su frente y dejé caer la mano sobre su hombro: -¡Gran bestia!
Me miró de soslayo y se balanceó.
-¡Gran bestia! -lo sacudí de nuevo, tratando de levantarle hasta mí por un momento. Tan solos estábamos mirándonos en los ojos, tan fuertes eran nuestras dos estaturas de hombres, que comprendió. Volvió los ojos escondidos a la pieza cerrada, y todo su ser vibró de orgullo fraternal, hinchando el robusto pecho.
Un año siguió, aunque entre la amistad de Dimitri y el gorila se había suspendido con los brazos abiertos la resignación de Teodora. Cuando alguna vez pretendí llegar a todo eso con alusiones, no me respondió nada, mirando a lo lejos, impasible en su amor desdeñoso. No inquieté más esos ensueños tan truncadamente amorosos, ese horizonte áspero de sus ojos entrecerrados, cómo en su estrecho círculo de elección revivían las primeras mujeres, y en su cintura también, un poco hundida, tan incapaz de afrontar el formidable idilio.
La noche del 31 de diciembre nos halló reunidos en casa, sentados afuera. Como la tarde había sido pesadísima, envié a Dimitri en busca de un sillón de tela cuya falta me era ya intolerable, y me dejé caer en él, suspirando. El patio estaba blanco de luna. A través de los naranjos oscuros, sobre un claro luminoso, brillaban diminutos pedazos de vidrio. Las hojas se estremecían a ratos. Tan grande era el silencio que el lejano ladrido de un perro nos hizo volver la cabeza, prestando oído. Dimitri y Teodora, sentados en los escalones de piedra, cambiaron algunas palabras.
Durante el día yo había estado un poco intratable, lleno por esa ola de cansancio que empujan las ciudades sobre los tormentosos advenedizos que echan a veces de menos la inutilidad natal. Una situación de igual ambiente me arrojó de golpe a los días lejanos de una quinta que hasta el año pasado fue nuestra. Vi a todos mis hermanos: una con sus rimas de Bécquer, otro con su sombrero cónico de paja, otra con el grave gesto paterno. Al caer la tarde volvíamos con los bolsillos llenos de chicharras.
Cerraba los ojos, hamacándome en puntas de pie. El patio brillaba más en la noche avanzada. Dimitri y Teodora se habían callado. Estilicón, echado de espaldas en el suelo caldeado, rendido por el calor y la desesperanza del cielo lejano, miraba atentamente la luna, gimiendo en voz baja.
Fue ésta la última noche de plena armonía. Teodora se iba abandonando día a día. Sus vestidos blancos estaban llenos de manchas. Perdía el pelo, arrancado poco a poco, arrastraba los pies, y apenas si salvaba aún con su expresión de sufrimiento -cuando Estilicón corría a quitarle la escoba para barrer por ella el zaguán- las tablas rotas de su naufragio. En Dimitri cobraba todo esto proporciones de duelo. Ya hacía tiempo que el cariño a Estilicón se había borrado de sus canas. Echábase el pelo atrás varias veces, cada mañana que la muchacha sacaba al patio sus ojeras dolorosas. Su corrección caía como un pedazo de hielo sobre la cabeza de Teodora, y aún creo que en ese trastorno yo desempeñaba un papel de excesiva condescendencia. El gorila, por su parte, olfateaba el rencor. Dos o tres veces, en pos de algunas breves palabras con que aquél lo corrigió, lo vi alejarse al fondo del patio, y de allí seguir todos los movimientos de Dimitri con su mirada lúgubre.
El odio de Dimitri no tenía por causa la dejadez de la muchacha y su bárbara predilección. Con mucho, hubiera vivido disgustado por esas torceduras que cargaban de problemas cada pelo blanco de su vieja inocencia. Era más bien una rabia muda y apartante, un rechazo de su larga vida transparente ante las existencias demasiado fuertes de Estilicón y Teodora. Ninguno de ellos se daba cuenta precisa de nada, el gorila haciéndose viejo, Dimitri enloqueciéndose, la muchacha perdiéndolo todo. Iban sobrecargándose uno en frente de otro; y lo que parecía normal en uno -violencia de una vida indiferente, demasiado apurada al fin- tampoco era extraño en el otro con su vieja cara criminal.
Estilicón había perdido sus infantiles gracias. Ahora era un mono que iba envejeciendo, silencioso para caminar. La bestia salía poco a poco, como un ladrón de atrás de una puerta; y cuando a veces estando solos al crepúsculo nos mirábamos -me miraba- la angustia del bosque natal pesaba sobre mí en esos silencios.
El primer presentimiento lo tuve una noche que Dimitri y el gorila fueron apresurados a buscar no recuerdo qué (por presumible temor, no dejaba que Estilicón saliera sino de noche, a altas horas). Me quedé en la puerta viéndoles alejarse. Como la noche era oscura, al momento los perdí. De repente los vi de nuevo. No sé en qué estuve pensando todo ese tiempo; pero me recorrió un escalofrío cuando noté al pasar debajo de un farol, que un poco atrás de la alta figura de Dimitri caminaba otra más baja y cargada de espaldas. ¿Por qué me olvidé de que Estilicón le acompañaba? Horas antes había estado leyendo con fuerte interés un viaje a los bosques del África Occidental. No hallo otra causa.
La atmósfera se cargaba día a día más. Era un rondar continuo por el patio, atravesándolo porque sí a todas horas. Teodora se arrastraba en silencio, abandonada del todo. No hablaba. Tenía la boca constantemente morada. Su presencia muerta era tan inevitable como Dimitri enflaquecido, como Estilicón arrastrando los brazos, tres existencias canallas que se revolvían sin querer hacia un absolutismo común: invasor en el gorila y Teodora, defensivo en Dimitri. Entre éste y el otro la lucha se entablaba con el movimiento de una silla, cautelas enormes para coger un objeto, una copa frotada desesperadamente. Dimitri miraba a todos lados, desvariado; el gorila se estrujaba los pectorales.
Una mañana la cocina resonó de tal modo que acudí corriendo. Dimitri daba grandes gritos con largos ademanes hacia adelante, sin mirar a nadie. Estilicón, inyectado de sangre, avanzaba sobre él. Me abalancé al látigo tirado en un rincón y lo alcé sobre el gorila, dejó caer el labio y me miró a muerte; le crucé la cara. El animal bramó vencido. A pesar del enorme dominio que sobre él tenía en estos casos, cumplí ese esfuerzo humano con el pelo erizado.
Llamé aparte a Dimitri.
-¿Qué te pasa? ¿Por qué gritabas así?
Me miró extraviado. Su ropa estaba ahora rota y sucia como la de
Teodora. Le aconsejé rudamente.
Cierto, yo podía haber concluido con todo eso, alejando a Estilicón o
deshaciendo de algún modo esa compañía. Pero, aparte de que Dimitri reaccionó días después hacia una sana prudencia, mi curiosidad ardía con esa lucha, y para la tempestad del patio yo me preguntaba qué pararrayo sería más eficaz de mis tres conocidos. Fue Dimitri.
El ruido me llegó a las cuatro de la tarde. Primero una serie de chasquidos, después golpes sordos, como un pecho roto a puñetazos, después exclamaciones: ¡jup! ¡jup! Corrí, seguro de lo que estaba pasando. Vi en el fondo a Dimitri que marchaba a grandes zancadas, haciendo sonar el látigo. Llevaba la cabeza alta, mirando hacia adelante, con el pelo revuelto, ¡jup! ¡jup!, daba grandes latigazos en el aire. Estilicón, completamente loco, corría hacia él.
-¡Dimitri! ¡Dimitri! -le grité. No me oyó, alzó otra vez el látigo
desafiante y el animal cayó sobre él. No hubo más. Le cargué sobre los hombros y volví. Sus dos brazos rotos pendían oscilando. El tórax desecho borbotaba a cada paso.
Pasé toda la noche velando al pobre Dimitri. Llovía. De madrugada la puerta se sacudió; en un relámpago vi del otro lado al gorila. Se había escapado de la cadena y estaba bajo la lluvia con la cara pegada a los vidrios, mirando a Dimitri con los ojos aún sanguinolentos.
Dos años después murió Teodora. Ya no hablaba. Había enflaquecido del todo; su dejadez era horrible. Salía de su cuarto a las cuatro de la tarde, muerta de fatiga, la cara amarilla y hueca. Una pulmonía fulminante la llevó en un mar de sangre.
Estilicón vive solitario en un rincón húmedo de los árboles, aislado en su rencor de viejo mono. No me busca sino de tarde en tarde, para mirarme desde el marco de una puerta con sus ojos cavilosos y enrojecidos, viene del fondo de su cueva a revivir así brutalmente su amor que le evoca mi presencia humana. El verano último, sin embargo, tuvimos unas horas de vieja amistad. Como me había torcido un pie, no podía caminar solo. Estilicón vino a colocarse al lado mío, y apoyándome en su hombro paseamos lentamente por el patio. La tarde era de una gran dulzura, y caminábamos en silencio con las cabezas bajas, en un grave y tierno compañerismo.
Ayer le sentí toser. Lo que en un niño serían dos simples impresiones, sobrecárganle como un peso inaudito: Dimitri y Teodora. Es mucho para él. Su vida tiene un exceso humano de recuerdos, y cederá cualquier día.
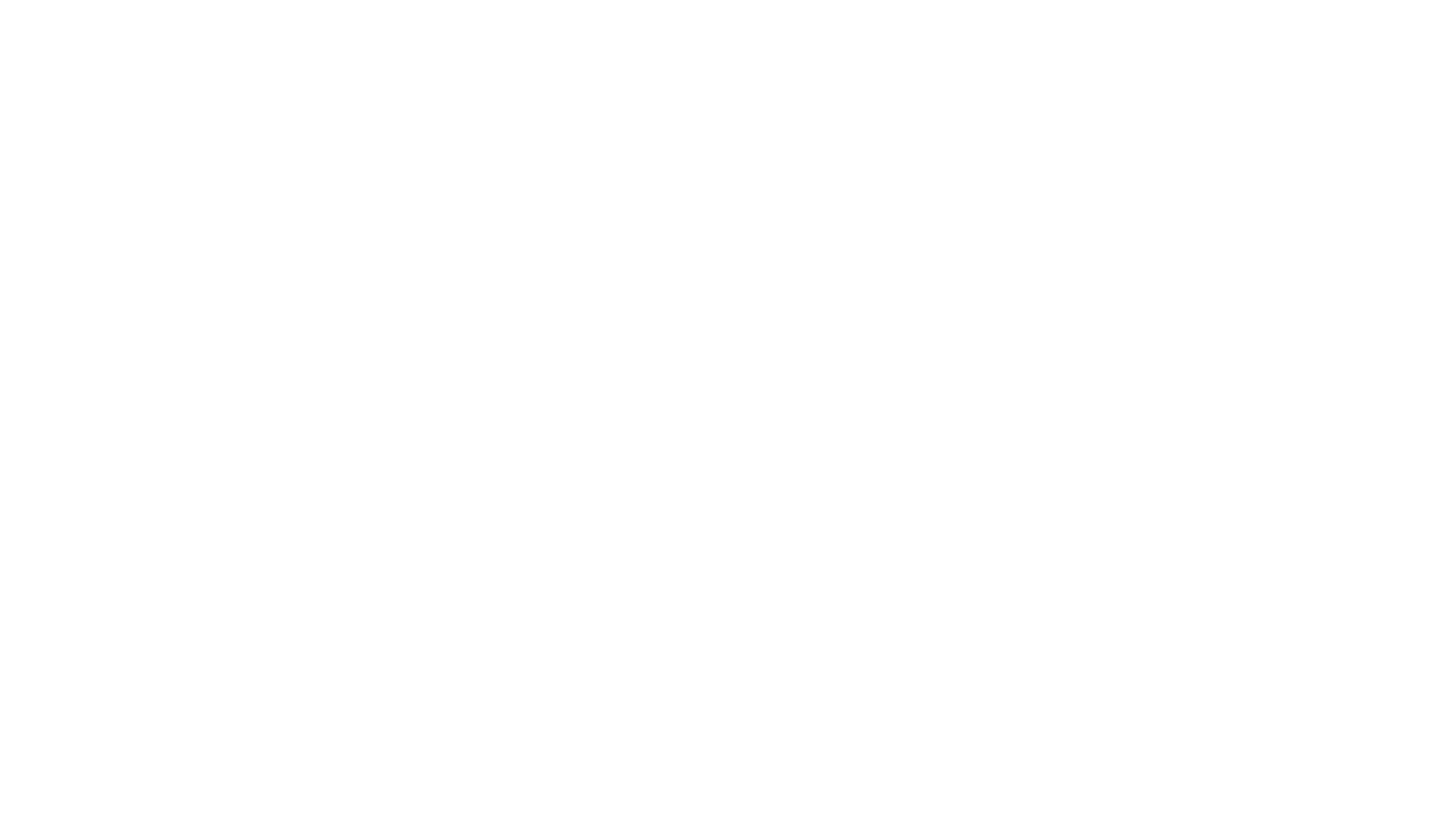
Añadir comentario