El cuento de la semana, es un relatoto de Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), un narrador japonés Considerado como el «padre de los cuentos japoneses», el Premio Akutagawa, uno de los más prestigiosos de Japón, fue nombrado en su honor. Akutagawa se suicidó a la edad de 35 años por sobredosis de barbital. La película Rashomon, de Akira Kurosawa, está basada parcialmente en este texto.
DECLARACIÓN DE UN LEÑADOR INTERROGADO POR EL OFICIAL DEL KEBIISHI
—Sí, señor, es verdad; fui yo quien encontró el cadáver. Esta mañana, como de costumbre, salí a cortar leña y encontré al muerto en el bosque que está detrás de la montaña. ¿El lugar exacto, dice usted? Pues, a unos ciento cincuenta metros de la carretera a Yamashina. Es un lugar solitario, poblado de bambúes, con algunos cedros entre ellos.
»El cuerpo estaba tendido de cara al cielo: vestía un kimono de seda violáceo y llevaba gorro de estilo Kyoto. Una herida de katana le atravesaba el corazón, y las hojas de bambú que le rodeaban estaban teñidas de rojo. No, no perdía más sangre en ese momento. Creo que la herida estaba seca; un tábano, de tan pegado a ella, ni siquiera notó mi pasos.
»¿Que si vi una katana o algo parecido? No, no vi nada de eso, señor. Sólo encontré una cuerda junto al tronco de un cedro que había cerca del cadáver. Y…, ah, sí; también junto a la cuerda había un peine. Eso fue todo lo que vi. Al parecer el hombre luchó antes de ser asesinado, porque las hierbas y las hojas que había alrededor estaban bastante pisoteadas.
—¿Había algún caballo cerca del lugar?
—No, señor. Es una lugar inaccesible para esos animales; está separado de la carretera por un bosque de bambúes.
DECLARACION DE UN SACERDOTE BUDISTA INTERROGADO POR EL OFICIAL DEL KEBIISHI
—Es cierto. Ayer me encontré con el desdichado hombre. Ayer…, habrá sido cerca del mediodía. El lugar es la carretera que conduce de Sekiyama a Yamashina.
»El hombre caminaba hacia Sekiyama acompañado por una dama que iba a caballo. No alcancé a ver el rostro de esta dama, pues lo tenía cubierto con un velo. Unicamente pude ver el color de su kimono, que era lila claro. El caballo era un alazán de finas crines, ¿La estatura de la dama? Pues… algo así como un metro y cuarenta centímetros. Como sacerdote, no acostumbro fijarme en esos detalles. El hombre iba armado de katana, arco y flechas. Particularmente recuerdo la aljaba negra donde llevaba unas veinte flechas.
»No podía imaginar que a ese hombre le aguardara semejante destino. Verdaderamente, nuestra vida es comparable al rocío del alba o a un destello fugaz. ¡Lamento tanto la suerte de ese hombre que no encuentro palabras para expresar mi sentimiento!
DECLARACION DEL POLICIA INTERROGADO POR EL OFICIAL DEL KEBIISHI
—¿Quién el hombre que arresté? Es el famoso bandolero Tajomaru. Cuando procedí, él había caído del caballo, y gemía echado sobre el puente de Awtaguchi. ¿Cuándo? Fue en las primeras horas de anoche. Recuerdo que en cierta oportunidad en que fracasé al intentar arrestarlo, también llevaba ese kimono y esa larga katana. Esta vez, como ustedes ven, lleva además arco y las flechas. ¡Ahí!.. ¿De modo que el arco y las flechas son iguales a las del muerto? Entonces es seguro que fue éste Tajomaru el asesino. El arco enfundado en cuero, la aljaba negra y las diecisiete flechas de pluma de halcón, seguramente eran del samurai. Sí; el caballo era, como usted dice, un alazán de finas crines. Pastaba cerca del puente con las riendas sueltas. Debe ser alguna ironía del destino el que Tajomaru fuera arrojado por el mismo caballo que robó.
»Este Tajomaru es el mujeriego más famoso entre los bandidos que merodean por la capital. El año pasado una creyente y su criada fueron asesinadas en un monte, detrás del Pindola del Templo Toribe; y se rumoreaba que había sido obra de este bandido. Siendo Tajomaru el asesino del samurai, vaya uno a saber qué ha sido de la dueña del alazán.
»Si se me permite una palabra, sugiero la conveniencia de averiguar el destino de la dama.
DECLARACIÓN DE UNA ANCIANA INTERROGADA POR EL OFICIAL DEL KEBIISHI
—Sí, señor; el cadáver es el del hombre que se casó con mi hija, El no era de la capital; fue samurai en la ciudad de Kolufu, en la provincia de Wasaka. Su nombre es Takejiro Kanazawa y tenía veintiséis años. No, señor, él era una buena persona, y no creo que haya sido víctima de alguna venganza.
»¿Mi hija? Su nombre es Masago y tiene diecinueve años. Es impulsiva, pero dudo que haya conocido otro hombre aparte de Takejiro. Es de cutis moreno y su cara pequeña, ovalada, y tiene un lunar cerca del ojo izquierdo.
»Ayer, Takejiro y mi hija salieron para Wakasa. ¡Quién podía imaginar esta tragedia!
»¿Qué será de ella? Aunque estoy resignada por la suerte de mi yerno, quisiera saber lo ocurrido a mi pobre hija.
»Por los cielos, señores, no dejéis piedra sin remover hasta encontrarla.
»A quien odio es a ese asesino, Tajomaru, o como se llame. A él, que no sólo a mi yerno, sino también a mi hija… —(llora y no se entienden sus palabras.)
CONFESIÓN DE TAJOMARU
—Sí, señor comisario; yo maté a ese hombre, pero no a la mujer.
»¿Qué adónde fue? No sé nada. ¡Eh! Déjenme en paz; no me torturen, porque no podrán obligarme a decir lo que no sé. Además no tengo esperanzas de salvarme, así que no veo por qué he de ocultar detalles.
»Bueno, fue así:
»Ayer, poco después de mediodía, me encontré con esa pareja. Justamente una leva brisa levantó el velo de seda que cubría el rostro de la mujer, y lo ví apenas. Digo apenas, porque inmediantamente volvió a ocultarlo. Quizá por eso me pareció tan hermosa como el sagrado Bodhisattva. Desde ese instante decidí conquistarla, aunque tuviera que matar al hombre que la acompañaba.
»¿Qué dice? Vea: para mí matar a un hombre no significa gran cosa, como usted piensa.
»De todos modos, para poseer a la mujer había que eliminar al hombre. Pero le aclaro, señor, que yo mato con katana y no como ustedes, que matan con el poder, con el dinero, hasta con el pretexto de hacer un favor. Es cierto que no derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo; pero así y todo son muertos, sombras de vivos. Si medimos los alcances del delito, es muy difícil fijar quien es más criminal; yo o ustedes. —(sonríe con ironía)
»Sin embargo, era mejor proceder evitando la muerte del hombre. Y opté por ello. Pero era imposible ejecutar mi propósito en la carretera que conduce a Yamashina. Entonces inventé una historia para internar a la pareja en la montaña.
»Resultó fácil. Empecé a caminar con ellos y les conté que había descubierto una vieja tumba en la montaña, en la que hallé una considerable cantidad de sables y espejos antiguos, que luego había trasladado clandestinamente al bosque de bambúes; y que de encontrar a algún interesado se los vendería a bajo precio. Al oír esto, el hombre empezó a interesarse, y…
»¿No creen que es terrible la codicia que llega a sentir el hombre? En menos de media hora, los tres íbamos camino de la montaña.
»Al llegar al bosque de bambúes me detuve, les dije que más adentro estaba oculto el tesoro y les presgunté si querían verlo. El hombre, por codicia, no puso objeción; pero la mujer que ni siquiera se molestó en desmontar, dijo que esperaría allí. Era comprensible su deseo, ante la vista de un bosque tan espeso. Y eso era justamente lo que yo quería. Me apresuré a conducir al hombre, sin insistir en que ella nos acompañara.
»A la entrada del bosque hay bambúes solamente, pero a cierta distancia, existe un lugar más despejado con algunos cedros. No podía haber sitio más apropiado para el logro de mi propósito. Abriéndome camino a través de los bambúes, engañé al hombre diciéndole que las piezas estaban ocultas al pie de un cedro. El apresuró los pasos hacia unos cedros que se divisaban por entre los bambúes. Caminando aún algo más, y llegamos al lugar señalado.
»En un segundo, lo ataqué y lo derribé. Aunque el hombre llevaba katana y era bastante vigoroso, al ser tomado por sorpresa y atacado por la espalda nada pudo hacer para evitarlo. Lo até sin demora al tronco de un cedro. ¿Dónde conseguí las cuerdas? Gracias a que soy ladrón siempre las llevo, por si me veo obligado a escalar algún muro. Naturalmente; es fácil impedir que el otro grite si se le llena la boca con hojas de bambú.
»Terminada mi tarea con el hombre, volví en busca de la mujer y le dije que fuera a reunirse con su marido, que se había indispuesto repentínamente. Demás está decir que el plan tuvo éxito. La mujer, que se había quitado el ichimegasa, de dejó conducir hasta el lugar; pero al llegar, en cuanto advirtió la situación del hombre, sacó un puñal –no sé cuando-, y me desafió. Nunca conocí una mujera tan impetuosa. De no ponerme en guardia, nada me hubiera extrañado que cuando arremetió contra mí terminara atravesándome el vientre, peor aún, matándome. Pero como sabrá, yo soy Tajomaru. Pude arrebatarle el arma sin hacer uso de la mía; y aunque valiente, una vez desarmada, nada pudo hacer. Así, por fin, pude satisfacer mis deseos de poseerla.
»Como le dije, no había matado al hombre: era innecesario después de haber conseguido a la mujer. Me disponía a huir cuando sucedió lo inesperado. Ella se aferró a mis brazos con desesperación, y patéticamente, con palabras entrecortadas, me gritó que uno de nosotros, su marido o yo, tenía que morir; si no ella misma moriría antes de soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo más: que sería de aquél que sobreviviera. Al oir estas palabras, el deseo de matar al hombre me ofuscó. —(Sombría excitación.)
»Contándolo de esta manera pareceré muy cruel. Pero no; usted no vió la cara de la mujer en ese momento, ni soportó su mirada ardiente, como yo. Al mirar esos ojos juré casarme con ella, sí, hacerla mi mujer a riesgo de todo; ese era el único pensamiento que me absorbía.
»Tal pensamiento no se debía al sólo deseo carnal, como usted puede suponer. Al contrario; si en ese momento sólo hubiese sentido sensualidad, habría escapado, sin importarme golpear a la mujer. Y de ser así, no habría tenido ninguna necesidad de manchar mi katana con la sangre de ese hombre.
»Pero viendo el rostro de aquella mujer bella en la penumbra del bosque, juré no abandonar el lugar sin haberlo ultimado.
»Sin embargo, no tenía intención de matarlo en forma cobarde; solté sus ligaduras y lo desafié (La cuerda que se encontró junto al tronco fue la que yo utilicé y luego dejé olvidada). Encolerizado el hombre desenvainó su katana. Inmediatamente me atacó, iracundo, sin pronunciar palabra. De más está explicar lo que pasó después. Mi katana atravesó su pecho a los veintitrés asaltos. No acabo de salir de mi asombro. Nadie hasta entonces se había resistido más de veinte.” —(Sonríe jovialmente.)
»Muerto el hombre, con la katana aún mojada en su sangre, me volví hacia donde había quedado la mujer.
»Pero ante mi asombro, había desaparecido. En vano registré el bosque tratando de encontrarla; ni el menor rastro. Escuché con atención; se oía el estertor del hombre; nada más.
»Pensé que al empezar el duelo ella habría salido en busca de ayuda. Y puesto que era cuestión de vida o muerte, me apoderé de la espada del hombre, junto con el arco y las flechas, y huí hacia la carretera. Una vez allí, encontré pastando el caballo de la mujer. De lo que siguió después, le dire únicamente que antes de entrar en la capital me deshice de la katana robada.
»Esta es toda mi confesión. Siempre tuve la convicción de que mi cabeza colgaría algún día de un árbol; senténcienme a la pena capital. —(Actitud desafiante.)
CONFESION DE LA MUJER QUE LLEGO AL TEMPLO SHIMIZU
—El hombre, que vestía el kimono de seda azul, después de ultrajarme lanzó una mirada sarcástica a mi esposo, que estaba atado en el tronco de un cedro. ¡Qué humillación habrá sentido mi marido! Cuanto más se empeñaba en liberarse, más se hundía la soga en su cuerpo. Desesperada, corrí hacia él. No, mejor dicho, quise correr. Pero al intentarlo, el bandido me derribó.
»En ese preciso instante advertí un brillo extraño en los ojos de mi marido; tenía una expresión indescriptible… Lo recuerdo y todavía me hace estremecer. El, al no poder hablar, procuraba expresarse de ese modo. Sus ojos no denotaban ni furor ni angustia… despedía un brillo frío, que reflejaba su desprecio hacia mí. Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí.
»Después de largo rato (creo), recobré el conocimiento, y advertí que el hombre del kimono azul había desaparecido. Estaba solamente mi marido, atado todavía al árbol. Me incorporé sobre las hojas de bambú y dirigí hacia él mis ojos. Pero el brillo de los suyos no había cambiado; me observaba con la misma frialdad, reafirmando, su desprecio, y en lo más profundo, también su odio. Vergüenza, rabia, angustia… ; no sé bien lo que sentí entonces, me levanté, vacilante, y me acerqué a él:
»—Takejiro —le dije—, después de lo sucedido, no podría seguir viviendo contigo. He decidido matarme, pero… tú también debes morir. Viste lo que me ha hecho: no puedo dejarte vivir.
»Hice un gran esfuerzo para decirlo. Pero él seguía mirándome sin inmutarse. Sentí que mi corazón latía con violencia. Busqué afanosamente la espada de mi marido. En vano; por lo visto, el bandido había robado sus armas. Fue una suerte que allí cerca encontrara mi puñal. Sosteniendo el arma en alto, volví a decirle:
»—Ahora, dame tu vida. Yo os seguiré inmediatamente.
»Al escucharme, movió apenas los labios. Con la boca llena de hojas, no podía articular palabras. Sin embargo, con sólo mirarle adiviné su intención. Con profundo desprecio me decía: “Mátame”. Sin poderme dominar, enloquecida, clavé la daga en su pecho, a través del kimono color lila. Luego volví a desvanecerme. Cuando tiempo después me recobré, mi marido había muerto. Un rayo del sol poniente, filtrado a través del follaje, iluminaba su rostro sin color. Llorando, quité la ataduras de aquel cuerpo. Después… No tengo fuerzas para hablar de lo que me ocurrió después. Hice todo lo posible para darme muerte; clavé el puñal en mi garganta, me arrojé al lago, cerca de la montaña; péro todo en vano. Aquí estoy, frustrados mis intentos, con el peso agobiante de mi deshonra a cuestas —(Sonríe tristemente.)
»Es de creer que a una mala mujer como yo, hasta el mismo Bodhisattva niegue su piedad.
»En fin yo, que maté a mi esposo, que fui violada por un bandido, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo… yo…? —(Estalla de pronto en violentos sollozos.)
VERSION DEL MUERTO NARRADA POR LA VIDENTE
—Después de violar a mi mujer, el bandido se sentó junto a ella y le habló, tratando de consolarla. Naturalmente, yo no podía hablar; estaba atado al tronco del cedro, amordazado. Sin embargo, intentaba decirle con los ojos una y otra vez: “No creáis en ese canalla, es mentira todo lo que dice”. Pero ella, sentada sobre las hojas de bambú con las piernas encogidas, se miraba las rodillas con obstinación. Esa actitud me hizo suponer que estaría escuchando las palabras del hombre. Los celos me torturaban.
»El bandido, hábil en la conversación, le hablaba de una y otra cosa, hasta que llegó a proponerle con el mayor descaro:
»—Ya que habéis sido injuriada en vuestro honor, no podréis seguir junto a vuestro esposo. A cambio de eso, y puesto que no seríais felices, ¿no preferirías ser mi mujer? Fue el amor que me inspirastéis lo que me llevó a cometer tal violencia contra vos.
»Mi mujer le escuchó fascinada y alzó la cabeza. Nunca la vi tan hermosa como en ese momento. Pero, ¿qué respondió ante su mismo esposo, víctima como ella de ese malhechor? Ahora vago perdido en el espacio, pero no podré evitar la rabia y los celos mientras recuerde sus palabras:
»—Bien, llévadme adonde queráis. —(Largo silencio.)
»Y no fue este el único delito de mi mujer. Si hubiera sido tan sólo esto no sufriría tanto en esta oscura eternidad. Cuando, como en sueños, se disponía a partir del brazo de aquel hombre, palideció repentinamente y señalándome, exclamó:
»—Matadle. No puedo unirme a vos mientras él esté con vida —y repitió varias veces, enloquecida: —Matadle —aún ahora sus palabras quieren arrastarme en torbellino al negro abismo.
»¿Habrían salido alguna vez palabras tan atroces de labios de un ser humano? ¿Habrían entrado tan odiosas frases en oídos de algún mortal? Alguna vez, semejante… —(Súbitamente, ríe con desprecio).
»El mismo bandido se quedó perplejo de oírlas: “¡Matadle!” Ella continuaba gritando y se aferraba al brazo del delincuente. El la miró fijamente y no contestó.
»Antes de pensar en la respuesta, la arrojó al suelo de un puntapié. —(Nuevamente una carcajada desdeñosa).
»Luego se cruzó de brazos tranquilamente y mirándome, dijo:
»—¿Qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza. ¿La matas? —por sólo estas palabras perdonaría la acción del individuo.
(De nuevo largo silencio.)
»Mientras yo vacilaba en contestar, mi mujer dió un grito y echó a correr bosque adentro. El bandido se abalanzó tras ella, pero no logró alcanzar ni la manga de su kimono.
»Fugada mi mujer, el hombre tomó mi katana, mi arco y mis flechas. Luego cortó en un solo sitio la soga con que me había atado. Recuerdo que al salir del bosque murmuró:
»—Ahora se juega mi suerte.
»Siguió un profundo silencio. No, oí que alguien sollozaba. Mientras me quitaba las sogas escuché con atención, y note que era mi propio sollozo —(Largo silencio.)
»A duras penas separé del árbol mi cuerpo entumecido. Delante de mi brillaba la pequeña daga que había dejado mi mujer. La tomé y la hundí en mi pecho. Un coágulo de sangre subió a mi garganta, pero no sentí ningún dolor. A medida que mi cuerpo se enfriaba, a mi alrededor todo se volvía más silencioso y solemne. Ni siquiera el canto de un pájaro se oía en el aire de aquel lugar mortal en la cañada de la montaña. Sólo una débil claridad caía sobre las hojas, pero también, fue desapareciendo, hasta que los cedros y los bambués se borraron de mi vista. Tendido en el suelo, un hondo silencio me envolvía.
»En ese momento alguien se acerco a mi con pasos cautelosos. Traté de ver quien era; pero la oscuridad me lo impidió. Alguien, alguien que no pude ver, una mano invisible, quitó suavemente el arma hundida en mi pecho, al tiempo que otro coágulo me volvía a llenar la boca. Y de nuevo me hundí en el oscuro espacio; por última vez, para siempre.
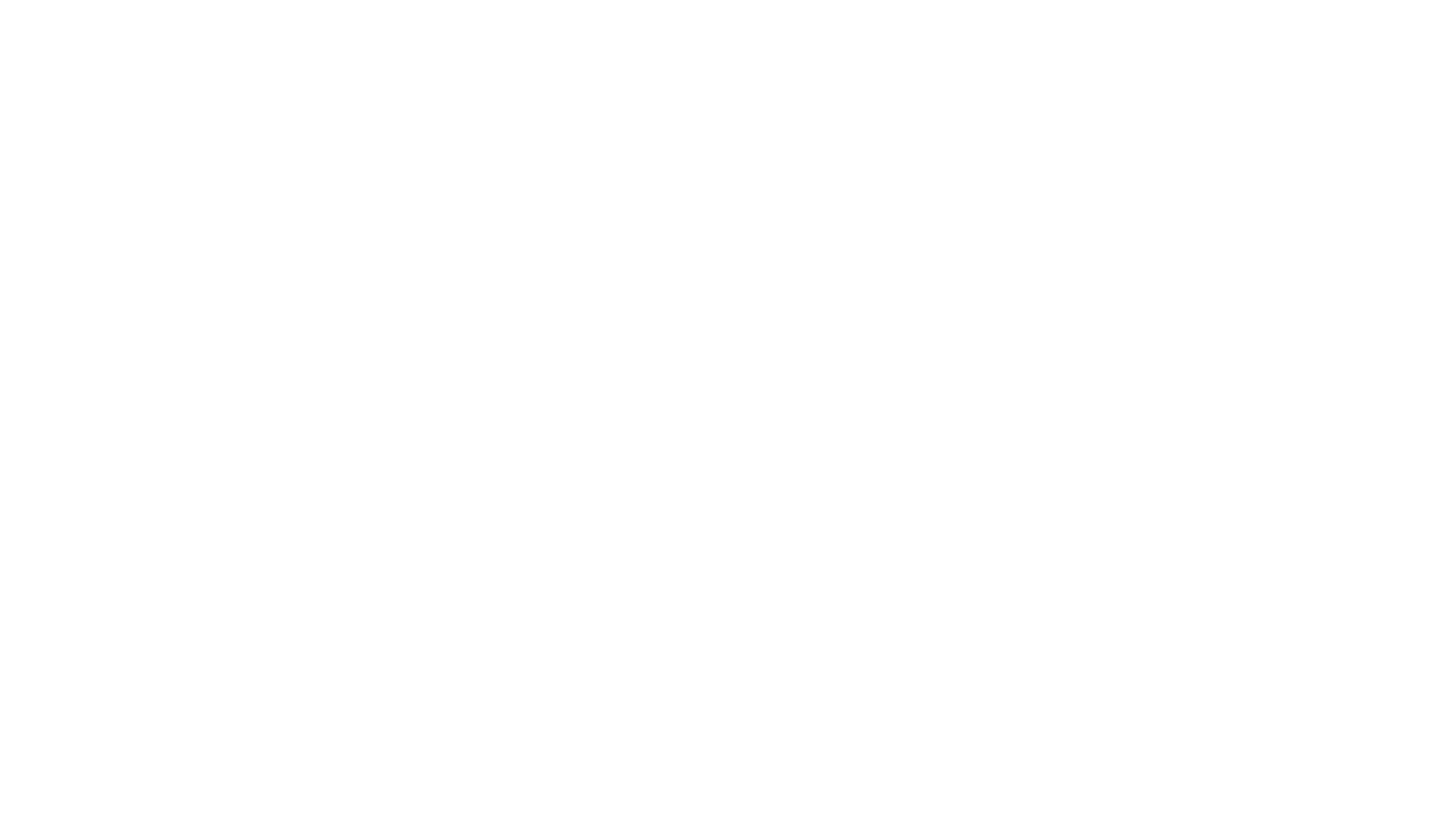

Añadir comentario