El cuento que a continuación presentamos“La última guerra” (1906), es para muchos críticos uno de los textos que inauguró el género de la ciencia ficción en México y ubica a Nervo como un antecesor de George Orwell. El relato se desarrolla en un futuro lejano en el cual los animales, cansados de ser explotados, se rebelan contra los humanos.
La Última Guerra
Tres habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia: la que pudiéramos llamar Revolución cristiana, que en modo tal modificó la sociedad y la vida en todo el haz del planeta; la Revolución francesa, que, eminentemente justiciera, vino, a cercén de guillotina, a igualar derechos y cabezas, y la Revolución socialista, la más reciente de todas, aunque remontaba al año dos mil treinta de la Era cristiana. Inútil sería insistir sobre el horror y la unanimidad de esta última revolución, que conmovió la tierra hasta en sus cimientos y que de una manera tan radical reformó ideas, condiciones, costumbres, partiendo en dos el tiempo, de suerte que en adelante ya no pudo decirse sino: Antes de la Revolución social; Después de la Revolución social. Sólo haremos notar que hasta la propia fisonomía de la especie, merced a esta gran conmoción, se modificó en cierto modo. Cuéntase, en efecto, que antes de la Revolución había, sobre todo en los últimos años que la precedieron, ciertos signos muy visibles que distinguían físicamente a las clases llamadas entonces privilegiadas, de los proletarios, a saber: las manos de los individuos de las primeras, sobre todo de las mujeres, tenían dedos afilados, largos, de una delicadeza superior al pétalo de un jazmín, en tanto que las manos de los proletarios, fuera de su notable aspereza o del espesor exagerado de sus dedos, solían tener seis de estos en la diestra, encontrándose el sexto (un poco rudimentario, a decir verdad, y más bien formado por una callosidad semiarticulada) entre el pulgar y el índice, generalmente. Otras muchas marcas delataban, a lo que se cuenta, la diferencia de las clases, y mucho temeríamos fatigar la paciencia del oyente enumerándolas. Solo diremos que los gremios de conductores de vehículos y locomóviles de cualquier género, tales como aeroplanos, aeronaves, aerociclos, automóviles, expresos magnéticos, directísimos transetéreolunares, etc., cuya característica en el trabajo era la perpetua inmovilidad de piernas, habían llegado a la atrofia absoluta de estas, al grado de que, terminadas sus tareas, se dirigían a sus domicilios en pequeños carros eléctricos especiales, usando de ellos para cualquier traslación personal. La Revolución social vino, empero, a cambiar de tal suerte la condición humana, que todas estas características fueron desapareciendo en el transcurso de los siglos, y en el año tres mil quinientos dos de la Nueva Era (o sea cinco mil quinientos treinta y dos de la Era Cristiana) no quedaba ni un vestigio de tal desigualdad dolorosa entre los miembros de la humanidad.
La Revolución social se maduró, no hay niño de escuela que no lo sepa, con la anticipación de muchos siglos. En realidad, la Revolución francesa la preparó, fue el segundo eslabón de la cadena de progresos y de libertades que empezó con la Revolución cristiana; pero hasta el siglo XIX de la vieja Era no empezó a definirse el movimiento unánime de los hombres hacia la igualdad. El año de la Era cristiana 1950 murió el último rey, un rey del Extremo Oriente, visto como una positiva curiosidad por las gentes de aquel tiempo. Europa, que, según la predicción de un gran capitán (a decir verdad, considerado hoy por muchos historiadores como un personaje mítico), en los comienzos del siglo XX (post J.C.) tendría que ser republicana o cosaca se convirtió, en efecto, en el año de 1916, en los Estados Unidos de Europa, federación creada a imagen y semejanza de los Estados Unidos de América (cuyo recuerdo en los anales de la humanidad ha sido tan brillante, y que en aquel entonces ejercían en los destinos del viejo Continente una influencia omnímoda).
Pero no divaguemos: ya hemos usado más de tres cilindros de fonotelerradiógrafo en pensar estas reminiscencias (1), y no llegamos aún al punto capital de nuestra narración.
Como decíamos al principio, tres habían sido las grandes revoluciones de que se tenía noticia; pero después de ellas, la humanidad, acostumbrada a una paz y a una estabilidad inconmovibles, así en el terreno científico, merced a lo definitivo de los principios conquistados, como en el terreno social, gracias a la maravillosa sabiduría de las leyes y a la alta moralidad de las costumbres, había perdido hasta la noción de lo que era la vigilancia y cautela, y a pesar de su aprendizaje de sangre, tan largo, no sospechaba los terribles acontecimientos que estaban a punto de producirse.
La ignorancia del inmenso complot que se fraguaba en todas partes se explica, por lo demás, perfectamente, por varias razones: en primer lugar, el lenguaje hablado por los animales, lenguaje primitivo, pero pintoresco y bello, era conocido de muy pocos hombres, y esto se comprende; los seres vivientes estaban divididos entonces en dos únicas porciones: los hombres, la clase superior, la élite, como si dijéramos del planeta, iguales todos en derechos y casi, casi en intelectualidad, y los animales, humanidad inferior que iba progresando muy lentamente a través de los milenarios, pero que se encontraba en aquel entonces, por lo que ve a los mamíferos, sobre todo, en ciertas condiciones de perfectibilidad relativa muy apreciables. Ahora bien: la élite, el hombre, hubiera juzgado indecoroso para su dignidad aprender cualquiera de los dialectos animales llamados inferiores.
En segundo lugar, la separación entre ambas porciones de la humanidad era completa, pues aun cuando cada familia de hombres alojaba en su habitación propia a dos o tres animales que ejecutaban todos los servicios, hasta los más pesados, como los de la cocina (preparación química de pastillas y de jugos para inyecciones), el aseo de la casa, el cultivo de la tierra, etc., no era común tratar con ellos, sino para darles órdenes en el idioma patricio, o sea el del hombre, que todos ellos aprendían.
En tercer lugar, la dulzura del yugo a que se les tenía sujetos, la holgura relativa de sus recreos, les daba tiempo de conspirar tranquilamente, sobre todo en sus centros de reunión, los días de descanso, centros a los que era raro que concurriese hombre alguno.
¿Cuáles fueron las causas determinantes de esta cuarta revolución, la última (así lo espero) de las que han ensangrentado el planeta? En tesis general, las mismas que ocasionaron la Revolución social, las mismas que han ocasionado, puede decirse, todas las revoluciones: viejas hambres, viejos odios hereditarios, la tendencia a igualdad de prerrogativas y de derechos y la aspiración a lo mejor, latente en el alma de todos los seres…
Los animales no podían quejarse, por cierto: el hombre era para ellos paternal, muy más paternal de lo que lo fueron para el proletario los grandes señores después de la Revolución francesa. Obligábalos a desempeñar tareas relativamente rudas, es cierto; porque él, por lo excelente de su naturaleza, se dedicaba de preferencia a la contemplación; mas un intercambio noble, y aun magnánimo, recompensaba estos trabajos con relativas comodidades y placeres. Empero, por una parte el odio atávico de que hablamos, acumulado en tantos siglos de malos tratamientos, y por otra el anhelo, quizá justo ya, de reposo y de mando, determinaban aquella lucha que iba a hacer época en los anales del mundo.
Para que los que oyen esta historia puedan darse una cuenta más exacta y más gráfica, si vale la palabra, de los hechos que precedieron a la revolución, a la rebelión debiéramos decir, de los animales contra el hombre, vamos a hacerles asistir a una de tantas asambleas secretas que se convocaban para definir el programa de la tremenda pugna, asamblea efectuada en México, uno de los grandes focos directores, y que, cumpliendo la profecía de un viejo sabio del siglo XIX, llamado Eliseo Reclus, se había convertido, por su posición geográfica en la medianía de América y entre los dos grandes océanos, en el centro del mundo.
Había en la falda del Ajusco, adonde llegaban los últimos barrios de la ciudad, un gimnasio para mamíferos, en el que estos se reunían los días de fiesta y casi pegado al gimnasio un gran salón de conciertos, muy frecuentado por los mismos. En este salón, de condiciones acústicas perfectas y de amplitud considerable, se efectuó el domingo 3 de agosto de 5532 (de la Nueva Era) la asamblea en cuestión.
Presidía Equs Robertis, un caballo muy hermoso, por cierto; y el primer orador designado era un propagandista célebre en aquel entonces, Can Canis, perro de una inteligencia notable, aunque muy exaltado. Debo advertir que en todas partes del mundo repercutiría, como si dijéramos, el discurso en cuestión, merced a emisores especiales que registraban toda vibración y la transmitían solo a aquellos que tenían los receptores correspondientes, utilizando ciertas corrientes magnéticas; aparatos estos ya hoy en desuso por poco prácticos.
Cuando Can Canis se puso en pie para dirigir la palabra al auditorio, oyéronse por todas partes rumores de aprobación.
Mis queridos hermanos -empezó Can Canis-:
La hora de nuestra definitiva liberación está próxima. A un signo nuestro, centenares de millares de hermanos se levantarán como una sola masa y caerán sobre los hombres, sobre los tiranos, con la rapidez de una centella. El hombre desaparecerá del haz del planeta y hasta su huella se desvanecerá con él. Entonces seremos nosotros dueños de la tierra, volveremos a serlo, mejor dicho, pues que primero que nadie lo fuimos, en el albor de los milenarios, antes de que el antropoide apareciese en las florestas vírgenes y de que su aullido de terror repercutiese en las cavernas ancestrales. ¡Ah!, todos llevamos en los glóbulos de nuestra sangre el recuerdo orgánico, si la frase se me permite, de aquellos tiempos benditos en que fuimos los reyes del mundo. Entonces, el sol enmarañado aún de llamas a la simple vista, enorme y tórrido, calentaba la tierra con amor en toda su superficie, y de los bosques, de los mares, de los barrancos, de los collados, se exhalaba un vaho espeso y tibio que convidaba a la pereza y a la beatitud. El Mar divino fraguaba y desbarataba aún sus archipiélagos inconsistentes, tejidos de algas y de madréporas; la cordillera lejana humeaba por las mil bocas de sus volcanes, y en las noches una zona ardiente, de un rojo vivo, le prestaba una gloria extraña y temerosa. La luna, todavía joven y lozana, estremecida por el continuo bombardeo de sus cráteres, aparecía enorme y roja en el espacio, y a su luz misteriosa surgía formidable de su caverna el león saepelius; el uro erguía su testa poderosa entre las breñas, y el mastodonte contemplaba el perfil de las montañas, que, según la expresión de un poeta árabe, le fingían la silueta de un abuelo gigantesco. Los saurios volantes de las primeras épocas, los iguanodontes de breves cabezas y cuerpos colosales, los megateriums torpes y lentos, no sentían turbado su reposo más que por el rumor sonoro del mar genésico, que fraguaba en sus entrañas el porvenir del mundo.
¡Cuán felices fueron nuestros padres en el nido caliente y piadoso de la tierra de entonces, envuelta en la suave cabellera de esmeralda de sus vegetaciones inmensas, como una virgen que sale del baño…! ¡Cuán felices…! A sus rugidos, a sus gritos inarticulados, respondían solo los ecos de las montañas… Pero un día vieron aparecer con curiosidad, entre las mil variedades de cuadrúmanos que poblaban los bosques y los llenaban con sus chillidos desapacibles, una especie de monos rubios que, más frecuentemente que los otros, se enderezaban y mantenían en posición vertical, cuyo vello era menos áspero, cuyas mandíbulas eran menos toscas, cuyos movimientos eran más suaves, más cadenciosos, más ondulantes, y en cuyos ojos grandes y rizados ardía una chispa extraña y enigmática que nuestros padres no habían visto en otros ojos en la tierra. Aquellos monos eran débiles y miserables… ¡Cuán fácil hubiera sido para nuestros abuelos gigantescos exterminarlos para siempre…! Y de hecho, ¡cuántas veces cuando la horda dormía en medio de la noche, protegida por el claror parpadeante de sus hogueras, una manada de mastodontes, espantada por algún cataclismo, rompía la débil valla de lumbre y pasaba de largo triturando huesos y aplastando vidas; o bien una turba de felinos que acechaba la extinción de las hogueras, una vez que su fuego custodio desaparecía, entraba al campamento y se ofrecía un festín de suculencia memorable…! A pesar de tales catástrofes, aquellos cuadrúmanos, aquellas bestezuelas frágiles, de ojos misteriosos, que sabían encender el fuego, se multiplicaban; y un día, día nefasto para nosotros, a un macho de la horda se le ocurrió, para defenderse, echar mano de una rama de árbol, como hacían los gorilas, y aguzarla con una piedra, como los gorilas nunca soñaron hacerlo. Desde aquel día nuestro destino quedó fijado en la existencia: el hombre había inventado la máquina, y aquella estaca puntiaguda fue su cetro, el cetro de rey que le daba la naturaleza… ¿A qué recordar nuestros largos milenarios de esclavitud, de dolor y de muerte…? El hombre, no contento con destinarnos a las más rudas faenas, recompensadas con malos tratamientos, hacía de muchos de nosotros su manjar habitual, nos condenaba a la vivisección y a martirios análogos, y las hecatombes seguían a las hecatombes sin una protesta, sin un movimiento de piedad… La Naturaleza, empero, nos reservaba para más altos destinos que el de ser comidos a perpetuidad por nuestros tiranos. El progreso, que es la condición de todo lo que alienta, no nos exceptuaba de su ley; y a través de los siglos, algo divino que había en nuestros espíritus rudimentarios, un germen luminoso de intelectualidad, de humanidad futura, que a veces fulguraba dulcemente en los ojos de mi abuelo el perro, a quien un sabio llamaba en el siglo XVIII (post J.C.) un candidato a la humanidad; en las pupilas del caballo, del elefante o del mono, se iba desarrollando en los senos más íntimos de nuestro ser, hasta que, pasados siglos y siglos floreció en indecibles manifestaciones de vida cerebral… El idioma surgió monosilábico, rudo, tímido, imperfecto, de nuestros labios; el pensamiento se abrió como una celeste flor en nuestras cabezas, y un día pudo decirse que había ya nuevos dioses sobre la tierra; por segunda vez en el curso de los tiempos el Creador pronunció un fiat, et homo factus fuit.
No vieron Ellos con buenos ojos este paulatino surgimiento de humanidad; mas hubieron de aceptar los hechos consumados, y no pudiendo extinguirla, optaron por utilizarla… Nuestra esclavitud continuó, pues, y ha continuado bajo otra forma: ya no se nos come, se nos trata con aparente dulzura y consideración, se nos abriga, se nos aloja, se nos llama a participar, en una palabra, de todas las ventajas de la vida social; pero el hombre continúa siendo nuestro tutor, nos mide escrupulosamente nuestros derechos… y deja para nosotros la parte más ruda y penosa de todas las labores de la vida. No somos libres, no somos amos, y queremos ser amos y libres… Por eso nos reunimos aquí hace mucho tiempo, por eso pensamos y maquinamos hace muchos siglos nuestra emancipación, y por eso muy pronto la última revolución del planeta, el grito de rebelión de los animales contra el hombre, estallará, llenando de pavor el universo y definiendo la igualdad de todos los mamíferos que pueblan la tierra…
Así habló Can Canis, y este fue, según todas las probabilidades, el último discurso pronunciado antes de la espantosa conflagración que relatamos.
El mundo, he dicho, había olvidado ya su historia de dolor y de muerte; sus armamentos se orinecían en los museos, se encontraba en la época luminosa de la serenidad y de la paz; pero aquella guerra que duró diez años, como el sitio de Troya, aquella guerra que no había tenido ni semejante ni paralelo por lo espantosa, aquella guerra en la que se emplearon máquinas terribles, comparadas con las cuales los proyectiles eléctricos, las granadas henchidas de gases, los espantosos efectos del radium utilizado de mil maneras para dar muerte, las corrientes formidables de aire, los dardos inyectores de microbios, los choques telepáticos…, todos los factores de combate, en fin, de que la humanidad se servía en los antiguos tiempos, eran risibles juegos de niños; aquella guerra, decimos, constituyó un inopinado, nuevo, inenarrable aprendizaje de sangre…
Los hombres, a pesar de su astucia, fuimos sorprendidos en todos los ámbitos del orbe, y el movimiento de los agresores tuvo un carácter tan unánime, tan certero, tan hábil, tan formidable, que no hubo en ningún espíritu siquiera la posibilidad de prevenirlo…
Los animales manejaban las máquinas de todos géneros que proveían a las necesidades de los elegidos; la química era para ellos eminentemente familiar, pues que a diario utilizaban sus secretos: ellos poseían además y vigilaban todos los almacenes de provisiones, ellos dirigían y utilizaban todos los vehículos… Imagínese, por tanto, lo que debió ser aquella pugna, que se libró en la tierra, en el mar y en el aire… La humanidad estuvo a punto de perecer por completo; su fin absoluto llegó a creerse seguro (seguro lo creemos aún)… y a la hora en que yo, uno de los pocos hombres que quedan en el mundo, pienso ante el fonotelerradiógrafo estas líneas, que no sé si concluiré, este relato incoherente que quizá mañana constituirá un utilísimo pedazo de historia… para los humanizados del porvenir, apenas si moramos sobre el haz del planeta unos centenares de sobrevivientes, esclavos de nuestro destino, desposeídos ya de todo lo que fue nuestro prestigio, nuestra fuerza y nuestra gloria, incapaces por nuestro escaso número y a pesar del incalculable poder de nuestro espíritu, de reconquistar el cetro perdido, y llenos del secreto instinto que confirma asaz la conducta cautelosa y enigmática de nuestros vencedores, de que estamos llamados a morir todos, hasta el último, de un modo misterioso, pues que ellos temen que un arbitrio propio de nuestros soberanos recursos mentales nos lleve otra vez, a pesar de nuestro escaso número, al trono de donde hemos sido despeñados… Estaba escrito así… Los autóctonos de Europa desaparecieron ante el vigor latino; desapareció el vigor latino ante el vigor sajón, que se enseñoreó del mundo… y el vigor sajón desapareció ante la invasión eslava; esta, ante la invasión amarilla, que a su vez fue arrollada por la invasión negra, y así, de raza en raza, de hegemonía en hegemonía, de preeminencia en preeminencia, de dominación en dominación, el hombre llegó perfecto y augusto a los límites de la historia… Su misión se cifraba en desaparecer, puesto que ya no era susceptible, por lo absoluto de su perfección, de perfeccionarse más… ¿Quién podía sustituirlos en el imperio del mundo? ¿Qué raza nueva y vigorosa podía reemplazarle en él? Los primeros animales humanizados, a los cuales tocaba su turno en el escenario de los tiempos… Vengan, pues, enhorabuena; a nosotros, llegados a la divina serenidad de los espíritus completos y definitivos, no nos queda más que morir dulcemente. Humanos son ellos y piadosos serán para matarnos. Después, a su vez, perfeccionados y serenos, morirán para dejar su puesto a nuevas razas que hoy fermentan en el seno oscuro aún de la animalidad inferior, en el misterio de un génesis activo e impenetrable… ¡Todo ello hasta que la vieja llama del sol se extinga suavemente, hasta que su enorme globo, ya oscuro, girando alrededor de una estrella de la constelación de Hércules, sea fecundado por vez primera en el espacio, y de su seno inmenso surjan nuevas humanidades… para que todo recomience!
(1) Las vibraciones del cerebro, al pensar se comunicaban directamente a un registrador especial, que a su vez las transmitía a su destino. Hoy se ha reformado por completo este aparato.
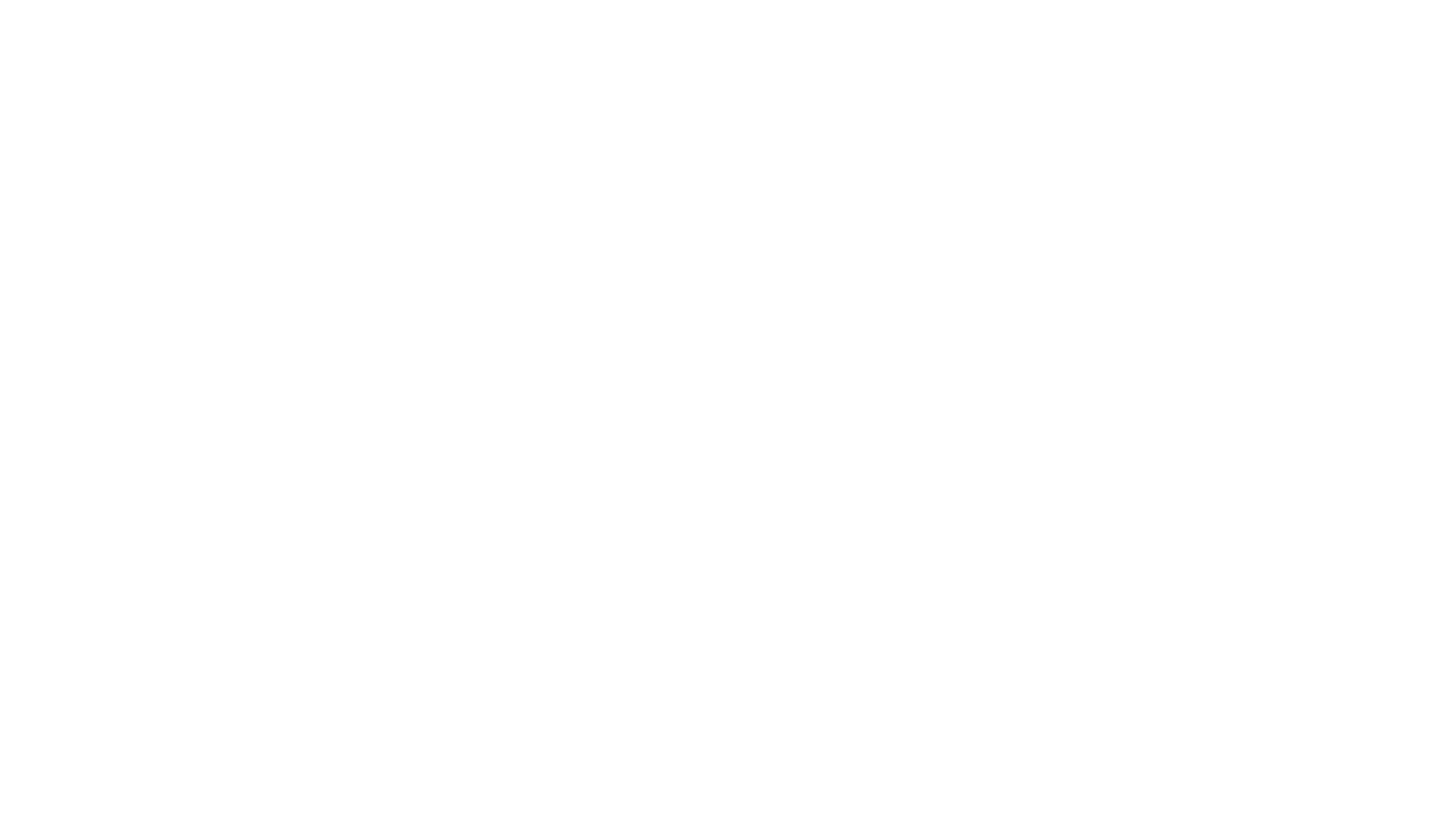

Añadir comentario