Harrison Bergeron es un cuento distópico del escritor estadounidense Kurt Vonnegut. Donde nos lleva al año 2081 donde la sociedad, en un afán de igualdad y justicia, se ha convertido en una tiranía que va destrozando a las personas una a una. El cuento nos lleva por la desgracia de la familia Bergeron. Y es una invitación a cuestionarse el valor moral de la igualdad.
Harrison Bergeron
En el año 2081 todos los hombres eran al fin iguales. No sólo iguales ante Dios y ante la ley, sino iguales en todos los sentidos. Nadie era más listo que ningún otro; nadie era más hermoso que ningún otro; nadie era más fuerte o más rápido que ningún otro. Toda esta igualdad era debida a las enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución, y a la incesante vigilancia de los agentes de la Directora General de Impedidos de los Estados Unidos.
Algunas cosas en la vida aún no estaban del todo bien, sin embargo. Abril, por ejemplo, ya no era el mes de la primavera, y esto confundía a la gente. Y en este mismo mes, húmedo y frío, los hombres de la oficina de impedidos se llevaron a Harrison Bergeron, de catorce años, hijo de George y Hazel Bergeron.
Fue una tragedia, realmente, pero George y Hazel no podían pensar mucho en eso. Hazel tenía una inteligencia perfectamente común, y por lo tanto era incapaz de pensar excepto en breves explosiones. Y George, como su inteligencia estaba por encima de lo normal, llevaba en la oreja un pequeño impedimento mental radiotelefónico, y no podía sacárselo nunca, de acuerdo con la ley. El receptor sintonizaba la onda de un transmisor del gobierno que cada veinte segundos, aproximadamente, enviaba algún ruido agudo para que las gentes como George no aprovechasen injustamente su propia inteligencia a expensas de los otros.
George y Hazel miraban la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero ella ya no recordaba por qué. En ese momento unas bailarinas terminaban su número.
Una chicharra sonó en la cabeza de George y los pensamientos que tenía en ese instante huyeron como ladrones que oyen una campana de alarma.
–Era bonita esa danza, la que acaba de terminar –dijo Hazel.
–¿Eh? –dijo George.
–Esa danza, era bonita –dijo Hazel.
–Ajá.
Trató de pensar un poco en las bailarinas. No eran realmente muy buenas, y cualquiera hubiese podido hacer lo mismo. Todas llevaban contrapesos y sacos de perdigones, y máscaras, además, para que nadie se sintiese triste viendo un gesto gracioso o una cara bonita. George había empezado a pensar vagamente que quizá las bailarinas no debieran tener ningún impedimento, pero no fue muy lejos en esta dirección, pues la radio transmitió otro ruido anonadador.
George torció la cara, junto con dos de las ocho bailarinas.
Hazel vio la mueca de George, y como ella no tenía radio tuvo que preguntar qué ruido había sido ése.
–Como si golpearan con un martillo en una botella de leche –dijo George.
–Debe ser interesante oír todos esos ruidos –dijo Hazel, con un poco de envidia–. Las cosas que inventan.
–Hum –dijo George.
–Pero si yo fuera Directora General de Impedidos, ¿sabes qué haría? – preguntó Hazel. Hazel en realidad era muy parecida a la Directora de Impedidos, una mujer llamada Diana Moon Glampers–. Si yo fuese Diana Moon Glampers –dijo Hazel–, usaría campanas los domingos. Sólo campanas. Una especie de homenaje a la religión.
–Yo podría pensar, si fuesen sólo campanas –dijo George.
–Bueno, quizá habría que hacerlas sonar realmente fuerte –dijo Hazel– . Creo que yo sería una buena Directora de Impedidos.
–Tan buena como cualquiera –dijo George.
–¿Quién mejor que yo puede saber lo que es ser normal? –dijo Hazel.
–Nadie –dijo George.
Empezó a pensar oscuramente en Harrison, su hijo anormal, que ahora estaba en la cárcel, pero una salva de veintiún cañonazos le sacudió la cabeza.
–¡Caramba! –dijo Hazel–. Eso fue realmente ensordecedor, ¿no es cierto?
Había sido tan ensordecedor que George estaba pálido y tembloroso, y las lágrimas le asomaban a los ojos enrojecidos. Dos de las ocho bailarinas habían caído al piso del estudio y se apretaban las sienes.
–De pronto pareces tan cansado –dijo Hazel– . ¿Por qué no te acuestas en el sofá y apoyas tu impedimento de plomo en los almohadones, mi querido? –Hazel hablaba de los veinte kilos de perdigones que George llevaba al cuello, en un saco de tela–. Sí, apoya ese peso. No me importa que no seas igual a mí durante un rato.
George sopesó el saco con las manos.
–No tiene ninguna importancia –dio–. Ya no lo noto. Es parte de mí mismo.
–Estás tan cansado en este último tiempo, hasta agotado diría yo –continuó Hazel–. Si hubiese algún modo de abrir un agujero en el fondo del saco y sacar unas bolas de plomo… Sólo unas pocas.
–Dos años de prisión y una multa de mil dólares por cada perdigón de menos –dijo George–. No me parece un buen negocio.
–Si pudieras sacar unos pocos cuando llegas del trabajo –dijo Hazel– . Quiero decir que no compites con nadie aquí. No haces nada.
–Si tratara de librarme de este peso –dijo George–, otra gente tendría derecho a hacer lo mismo, y muy pronto estaríamos de nuevo en la época del oscurantismo, cuando todos rivalizaban con todos. ¿No te gustaría, no es verdad?
–Me sentiría horrorizada.
– Precisamente –dijo George–. Si la gente no cumpliera las leyes, ¿qué sería de la sociedad?
Si Hazel no hubiese podido responder a esta pregunta, George no hubiera podido ayudarla, pues en ese instante una sirena le traspasó el cerebro.
–Se haría pedazos.
–¿Qué cosa? –dijo George desconcertado.
–La sociedad –dijo Hazel, insegura– . ¿No hablabas de eso?
–¿Quién puede saberlo? –dijo George.
Un boletín de noticias interrumpió de pronto el programa de televisión. No se pudo saber muy bien en un principio qué noticia era, pues el anunciador, como todos los anunciadores, tenía un serio impedimento en la lengua. Durante medio minuto, y muy excitado, el hombre trató de decir:
–Señoras y señores…
Al fin se dio por vencido y le pasó el boletín a una bailarina.
–Muy bien –dijo Hazel– . Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo con lo que Dios le dio. Debieran aumentarle el sueldo por haberse esforzado tanto.
–Señoras y señores –dijo la bailarina leyendo el boletín.
Debía ser una muchacha extraordinariamente hermosa, pues la máscara que llevaba era horrible.
Y era fácil advertir también que tenía más fuerza y más gracia que ninguna de las otras bailarinas. El saco de impedimento que le colgaba del cuello era tan grande como el de un hombre de cien kilos.
Y la bailarina tuvo que pedir perdón en seguida por su voz. Era verdaderamente injusto que una mujer usara una voz así: cálida, luminosa, una melodía que no era de este mundo.
–Perdón –dijo la muchacha y empezó a hablar otra vez con una voz absolutamente incompetente–. Harrison Bergeron –graznó–, de catorce años, acaba de escaparse de la cárcel. Se lo acusaba de intentar derribar al gobierno. Es un genio y un atleta, favorecido por el impedimento, y extremadamente peligroso.
Una foto de Harrison tomada por la policía apareció en la pantalla: cabeza abajo, de costado, cabeza abajo otra vez, y derecha al fin. La fotografía mostraba a Harrison de pie sobre un fondo dividido en metros y centímetros. Medía exactamente dos metros diez.
Por lo demás, Harrison parecía un montón de fierros. Nadie había llevado nunca impedimentos más pesados. Había crecido superando todos los impedimentos tan rápidamente que la Dirección de Impedidos no había tenido tiempo de imaginar otros. En vez de un pequeño receptor de radio en la oreja, como impedimento mental, llevaba un par de tremendos auriculares, y además unos anteojos de vidrios gruesos y ondulados. Estos anteojos habían sido concebidos no sólo para que no viera casi nada, sino también para provocarle terribles dolores de cabeza.
Los pesos metálicos le colgaban de todo el cuerpo. Comúnmente había una cierta simetría, una disposición verdaderamente militar en los impedimentos inventados para los individuos demasiado fuertes, pero Harrison parecía un montón de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison arrastraba más de ciento cincuenta kilos.
Y para afearlo, los hombres de los impedimentos lo obligaban a usar continuamente una pelota roja en la nariz, a afeitarse las cejas y a cubrirse los dientes blancos y regulares con pedazos de película negra.
–Si ven a este muchacho –dijo la bailarina– no intenten, repito, no intenten discutir con él.
Se oyó el estruendo de una puerta arrancada de sus goznes.
Del estudio de televisión llegaron gritos y aullidos de consternación. El retrato de Harrison Bergeron saltó una y otra vez en la pantalla como sacudido por un terremoto.
George Bergeron identificó en seguida el origen del sismo. No le fue difícil, pues su propia casa había sido sacudida del mismo modo, muchas veces.
–¡Dios mío! –dijo–. ¡Tiene que ser Harrison!
En ese mismo momento el ruido de un choque de automóviles le barrió la idea de la cabeza.
Cuando George pudo abrir los ojos otra vez, la fotografía de Harrison había desaparecido y Harrison mismo llenaba ahora la pantalla.
Estaba de pie en medio del estudio, balanceando la cabeza de payaso, y los fierros que le colgaban del enorme cuerpo se sacudían y tintineaban. Tenía aún en la mano el pestillo de la puerta que acababa de arrancar. Las bailarinas, los técnicos, los músicos y los anunciadores habían caído de rodillas ante él, sintiendo que les había llegado la hora y que pronto serían masacrados.
–¡Soy el emperador! –gritó Harrison–. ¿Me oyen todos? ¡Soy el emperador! ¡Todos deben obedecerme en seguida!
Golpeó el piso con el pie y el estudio tembló.
–Aun tullido, encorvado, impedido como ustedes me ven aquí –rugió–, ¡soy el más grande de todos los gobernantes de todos los tiempos! Y ahora miren en lo que puedo convertirme.
Harrison se arrancó las correas que sostenían el metal como si fueran de papel de seda, esas correas garantizadas para sostener dos mil quinientos kilos.
Los pedazos de chatarra que habían sido los impedimentos de Harrison se aplastaron contra el suelo.
Harrison pasó los pulgares bajo la barra que sostenía las guarniciones de la cabeza, y la barra se quebró como una brizna de paja. Aplastó los lentes y los audífonos contra la pared, y se arrancó la nariz de goma descubriendo el rostro de un hombre que hubiera estremecido a Thor, el dios de trueno.
–¡Ahora elegiré a mi emperatriz! dijo Harrison mirando el grupo arrodillado a sus pies–. Que la primera mujer que se atreva a levantarse reclame a su esposo y su trono.
Pasó un momento y al fin una bailarina se puso de pie, balanceándose como un sauce.
Harrison sacó el impedimento mental de la oreja de la bailarina y luego los impedimentos físicos con asombrosa delicadeza. En seguida le quitó la máscara.
La bailarina era de una cegadora belleza.
–Bien –dijo Harrison tomándole la mano–. Ahora le mostraremos a la gente lo que significa la palabra «danza». ¡Música!
Los músicos se treparon a sus sillas, y Harrison les quitó también los impedimentos.
–Toquen como mejor puedan –les dijo– y les haré barones y duques y condes.
La música comenzó. Era normal al principio: barata, tonta, falsa. Pero Harrison alzó a dos músicos de sus sillas y los movió en el aire como batutas, mientras cantaba la música. Luego los dejó caer otra vez en los asientos.
La música comenzó de nuevo, mucho mejor que antes.
Harrison y su emperatriz se quedaron un rato escuchando, gravemente, como esperando a que los latidos de sus propios corazones concordaran con la música.
Luego se alzaron en puntas de pie, y Harrison tomó entre sus manazas el talle de la bailarina, haciéndole sentir esa ligereza que pronto sería la ligereza de ella.
Y al fin, en una explosión de alegría y gracia, saltaron en el aire.
No sólo abandonaron entonces las leyes de la Tierra sino también las leyes de la gravedad y las leyes del movimiento.
Giraron, remolinearon, brincaron, cabriolaron, caracolearon y revolotearon.
Saltaron como ciervos en la Luna.
Cada nuevo salto acercaba más a los bailarines al cielo raso, que estaba a diez metros de altura.
Pronto fue evidente que pretendían tocar el cielo raso.
Lo tocaron.
Y luego neutralizando la gravedad con el amor y el deseo se quedaron suspendidos en el aire a unos pocos centímetros por debajo del cielo raso y allí se besaron mucho tiempo.
En ese instante Diana Moon Glampers, la Directora de Impedidos, entró en el estudio con una escopeta de doble cañón. Disparó, dos veces, y el emperador y la emperatriz murieron antes de llegar al suelo.
Diana Moon Glampers cargó otra vez la escopeta. Apuntó a los músicos y les dijo que tenían diez segundos para ponerse otra vez los impedimentos.
En ese mismo momento el tubo del aparato de TV de los Bergeron osciló y se apagó.
Hazel se volvió hacia George para comentarle el desperfecto, pero George había ido a la cocina en busca de una lata de cerveza.
George volvió con la cerveza, deteniéndose un instante cuando una señal de impedimento lo sacudió de pies a cabeza. Luego se sentó otra vez.
–¿Has estado llorando? –le preguntó a Hazel mirando como ella se enjugaba las lágrimas.
–Sí –dijo Hazel.
–¿Por qué? –dijo George.
–Me olvidé. Hubo algo realmente triste en la televisión.
–¿Qué era? –preguntó George.
–No lo sé, tengo la cabeza confundida –dijo Hazel.
–Hay que olvidar las cosas tristes.
–Es lo que hago siempre –dijo Hazel.
–Magnífico –dijo George.
Torció la cara. Un cañón le retumbó en la cabeza.
–Caramba. Parece que esta vez fue un ruido ensordecedor –dijo Hazel.
–Así es realmente, puedes repetir esa verdad.
–Caramba –dijo Hazel–. Parece que esta vez fue un ruido ensordecedor.
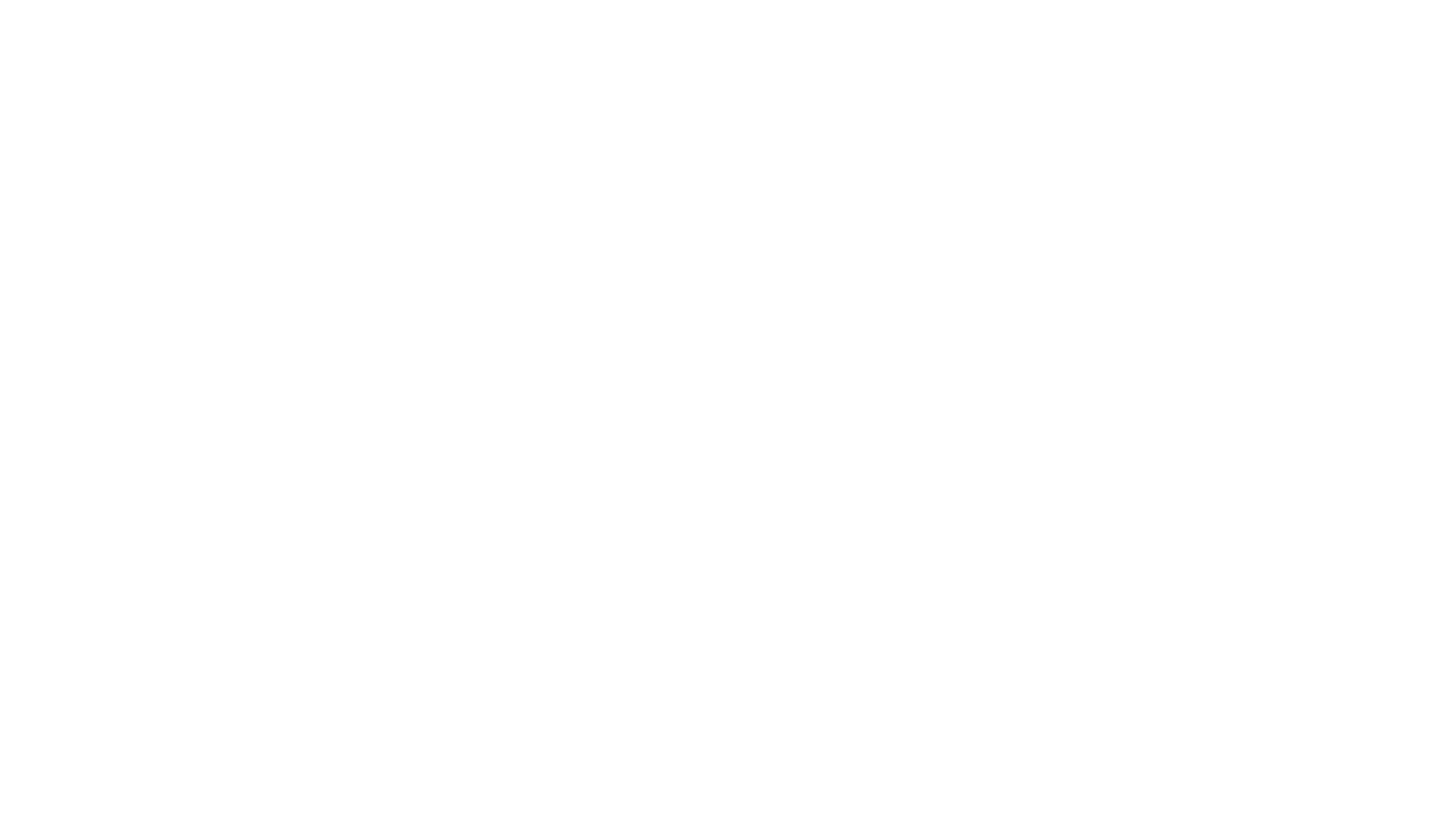

Añadir comentario